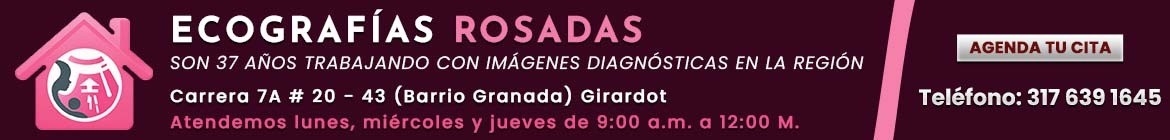Columnistas
Después del virus, ¿por fin entenderemos?

“Cada día trae su afán”, dice un adagio popular. Y la humanidad fue sorprendida en esta época con la pandemia por el COVID-19, que la obliga a hacer un alto en el camino y tras la sorpresa, continuar la vida adoptando nuevas estrategias. Se impuso el aislamiento social, se cerraron aeropuertos, fábricas, colegios, universidades, oficinas públicas y privadas, negocios asomando a nuestros ojos imágenes apocalípticas. Todo lo que venía planeado dejó de ser, para muchos.
La historia de la humanidad registra sucesos o invenciones que marcan un antes y un después. La aparición de la escritura, por ejemplo marca un hito entre la tradición oral y la escrita, dándole prevalente valor a lo escrito, en los usos legales, comerciales o sociales, por encima de la palabra, para validar los actos allí consignados.
De igual forma nuestro sistema de contar los siglos cambió; se consideró. En un mundo con predominio católico, a partir del siglo VI, que debería tenerse como principio el nacimiento de Cristo, de manera que nos ubicamos históricamente en fechas Antes y Después de Cristo; sistema aceptado universalmente, abandonando el calendario juliano y adoptando el gregoriano.
Hemos llegado a pensar que “la vida después del Covid19 no será igual”, a partir de la cantidad de cambios sociales e individuales a los que nos hemos visto sometidos. Ha forzado nuestra autosuficiencia, pues impelidos a cumplir aislamientos obligatorios y el permanecer en nuestros hogares, genera una serie de necesidades que debemos atender día a día, como comer, asearnos y mantener nuestro entorno limpio y ordenado, sin ayuda doméstica, se convirtió en un reto para muchos, máxime cuando a todas las tareas del hogar le sumamos lavar y desinfectar todos los víveres, frutas, verduras y productos que llevamos a nuestra casa.
En los corrillos virtuales jocosamente refieren “el cúmulo de platos por lavar” y “cómo valoramos ahora el trabajo de la señora que viene a colaborarnos semanalmente con estos oficios”, que han merecido “memes” y chistes en las redes sociales. ¡Cómo se extraña!
Nada más cierto. Esas labores operativas terminan siendo tediosas y queramos o no, nos distraen de la actividad laboral, intelectual, artística, artesanal o cualquiera otra que nos sea propia. De ahí, que cuando el hombre volvió su vida sedentaria y empezó a cultivar, devino la esclavitud, pues contaba con mano de obra barata, o mejor, gratis, que lo liberaba para dedicarse a lo que le placiera hacer, o nada, en el peor de los casos.
El esclavismo como práctica social, económica, servil y degradante, adolecía de soporte moral, pero se vio respaldada de manera legal y también filosófica, pues Aristóteles la defendía como la garantía que permitía a los hombres libres dedicarse a la política y al buen gobierno. El comercio que se desarrollaba en Grecia, Mesopotamia y en las primeras civilizaciones, así como la agricultura y la minería, dependían de la mano de obra esclava, inclusive las labores domésticas. Como esa fuerza laboral dependía de la fuerza ya que tenía su origen en la guerra, establecía una relación de poder en la que el vencedor se reputaba superior al vencido, tenido como inferior.
Esa forma inmoral de producción económica, muy extendida en el mundo antiguo, fue abolida en diferentes fechas en la mayoría de países del mundo. En 1816 Bolívar decretó en Venezuela la libertad de todos los esclavos que se habían unido al ejército patriota y en Colombia, previa la Ley de Libertad de Partos, José Hilario López decretó la abolición de la esclavitud a partir del 1 de enero de 1852.
Sin embargo la esclavitud se extiende hasta nuestros días con la trata de personas y los matrimonios serviles, de ahí que no podemos menos que aplaudir que se haga conciencia, que se valore el trabajo que hacen las empleadas domésticas, cada vez más escasas, al optar por empleos que les garanticen mejores condiciones laborales con la prerrogativa de un salario, vacaciones y prestaciones que redunden en formas de vida menos oprobiosas con la oportunidad de estudiar y formarse mejor, para beneficio de la misma sociedad.
Sí, se aplauden esas reflexiones, pues se pudo confirmar que el teletrabajo o trabajo en casa no es menos exigente que el que se desarrolla en la oficina, tal vez, lo único que ahorra es la necesidad de transportarse, pero no brinda otra comodidad y genera el stress de atender dos frentes a la vez, y creo que se da por lo menos en el campo femenino, cuando además debe combinarlo con el cuidado de los hijos.
El aislamiento nos confirma que los espacios se deben respetar, de ahí el sabio consejo de no llevar trabajo a la casa, porque de alguna manera estamos recargando la rutina y quitándole espacio a la familia, a la pareja o al entretenimiento preferido.
El trabajo es importante por ser el esfuerzo humano puesto al servicio de la producción de bienes, que a más de ser una necesidad vital confirmada por la reconfortante máxima bíblica: “Bienaventurado serás, cuando comieres del fruto de tus manos y te irá bien”, es un derecho fundamental.
De manera que en la pirámide de prioridades en la cúspide está el hombre, sujeto de derechos y enseguida sus derechos, inherentes a la persona.
El valor que le damos al esfuerzo humano, deriva del valor que le reconocemos a cada persona precedida de su dignidad humana. Reconocerle sus necesidades vitales, iguales a las nuestras y retribuirlas hace parte de nuestra obligación moral. Pero no, desafortunadamente no es así.
El día que se decretó el aislamiento, el mundo se le vino encima a esa señora que colabora en muchos hogares de Colombia; ella y muchas del gremio son madres solteras y las responsables de levantar a sus hijos. ¿Por qué? Porque viven del día a día. No tienen ahorros, pagan arriendo, fían en la tienda, no aspiran a pensión, y eso que unen el lunes con el domingo. Lo que ganan no es suficiente.
La justicia, la solidaridad y la equidad van de la mano. Después de la pandemia, y aún en medio de ella, debe haber cambios, la empatía, es uno de esos. Ponernos en los zapatos del otro.
Los permisos para asistir a la reunión de padres de familia deben ser inherentes a su trabajo. Debe ser nuestra obligación moral permitirle cumplir con su misión como madre. Mas esos permisos no son usuales, por el contrario, se niegan, por eso muchas ni los piden con las consecuencias fatales de un hogar con padre ausente y madre también, pues no hay control, ni guía, ni orientación, ni acompañamiento y el amor se diluye en medio de la soledad diaria de cada niña o niño.
Soy una convencida de que la sociedad no valora el trabajo en general ni a las personas que trabajan, porque termino sin entender, cómo una persona que trabaja desde los 18 años, y muchos desde antes, los 14 o los 15, lo hace toda su vida, en el sector de la construcción, en oficios varios o en servicio doméstico, en ese sector informal de la economía, y cuando llega la edad de pensión o alcanza los 60 años no tiene una casa propia, producto de años de trabajo. Para mí es una forma de esclavitud.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ese abandono estatal y social? ¿Para ufanarnos luego en medio de una tragedia como la de Armero o de una pandemia como la que soportamos, de nuestra solidaridad? ¿Para proclamar que en un día una comunidad es capaz de recaudar 20 mil millones de pesos o 20.000 mercados para los necesitados o los empresarios alardear de su generosidad?
Generosidad es la que falta cuando no se reconocen salarios ni horarios justos. Obvio que un mercado en medio de una crisis, contribuye al bienestar por unos días, dependiendo del número de personas del núcleo familiar, y debe agradecerse, pero no soluciona la vida de nadie y soluciones es lo que necesita cada ser humano para resolver su proyecto de vida. Ni limosnas ni migajas. Necesita salud, educación, trabajo, vivienda dignos, que bien pueden ser fruto de su esfuerzo diario dentro en un estado organizado, con una política económica, monetaria y fiscal claras para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
Antes de la pandemia alrededor del mundo y en Colombia se elevaban voces reclamando un mundo justo; los estudiantes reclamaban presupuesto para la educación, los maestros exigían el pago de mesadas atrasadas, como muchos empleados de la salud; los transportadores después de vacilar unieron sus voces a las protestas, los taxistas insistían en la salida de Uber del país protagonizando la otrora “guerra del centavo”; los médicos pedían mejores condiciones de trabajo, mientras los pacientes se quejaban de mal servicio, por las políticas de trabajo de las EPS. A su vez las madres comunitarias reclamaban el salario que nunca recibieron.
Y obviamente en medio de la pandemia las precariedades se hicieron evidentes. Médicos y enfermeras enfrentaron la emergencia sanitaria sin los implementos de protección necesarios. Hubo necesidad de adecuar hoteles y otras locaciones como hospitales. Y la crisis sanitaria empató con la económica. Vimos cómo el aislamiento no era posible para muchas familias, porque viven hacinadas en una o dos piezas; si pensáramos en las personas, si les diéramos el valor que como seres humanos merecen, las casas de interés social no serán esas viviendas sin futuro, mediadas por calles peatonales, sin posibilidad de ampliación ni de proyectar un garaje. El sistema de salud resultaba insuficiente y empezaron a abastecerse de implementos y aparatos para atender la emergencia. Y vimos con tristeza e impotencia como en regiones como Catatumbo y el Cauca siguieron asesinando líderes sociales, indígenas, todo opacado con el alarde de las cuantiosas donaciones del sector privado, que verán retribuido ese gesto con la exención de impuestos respectiva.
¿Significa ese panorama que valoramos a la persona que trabaja? Yo creo que no.
Leyendo la Revista Semana en su edición del 18 de abril se lee como “Esta crisis ha mostrado la solidaridad y compromiso de los empresarios colombianos para salir adelante. Desde millonarias donaciones para los más vulnerables y para equipos de salud, hasta protección del empleo hacen parte de su apuesta por el país.” Efectivamente vimos cómo en una subasta, un grupo empresarial aporta cien mil millones de pesos, otro ochenta mil millones de pesos, otro setenta y cinco millones de pesos y así aproximadamente medio billón de pesos se recaudó para sortear la crisis.
Sin embargo, son muchos los hogares que en estos 40 días de aislamiento no han visto ningún tipo de ayuda, ayudas que se agradecen, pero que son deudas del Estado y de la sociedad por su consuetudinario olvido, falta de presencia y olvido deliberado.
Vimos que efectivamente el dinero, la riqueza se concentra en pocas manos.
Si pensáramos en el ser humano, no tendríamos el 70% de personas en trabajo informal; ni tendríamos déficit de vivienda, ni más del 50% de niños sin un computador para estudiar; Si pensáramos en el ser humano no seríamos una sociedad tan desigual, con personas en total desprotección.
Por eso quiero tomar en préstamo esta frase: “El Coronavirus es el megáfono con el que Dios está llamando a la humanidad a entender y asimilar su fragilidad e incapacidad,” y añadiría: para mostrarnos que no podemos seguir adelante sin cambiar el comportamiento excluyente, egoísta, individualista e insolidario. Merecemos vivir en el legado de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad y legalidad. En un mundo donde todos podamos sentirnos seguros y amados.
*Las opiniones plasmadas por los columnistas en ningún momento reflejan o comprometen la línea editorial ni el pensamiento de Plus Publicación.



 Si pensáramos en el ser humano, no tendríamos el 70% de personas en trabajo informal; ni tendríamos déficit de vivienda, ni más del 50% de niños sin un computador para estudiar; Si pensáramos en el ser humano no seríamos una sociedad tan desigual, con personas en total desprotección.
Si pensáramos en el ser humano, no tendríamos el 70% de personas en trabajo informal; ni tendríamos déficit de vivienda, ni más del 50% de niños sin un computador para estudiar; Si pensáramos en el ser humano no seríamos una sociedad tan desigual, con personas en total desprotección.