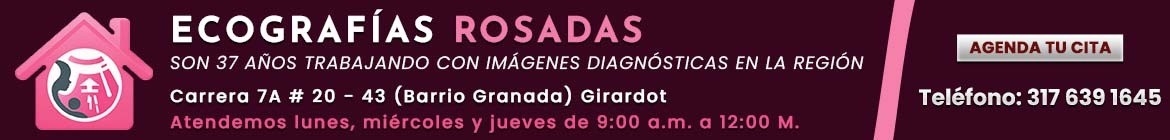Columnistas
De las 65 lenguas indígenas en Colombia, algunas están en riesgo de extinguirse

El número exacto para constatar cuántas lenguas indígenas existen en Colombia es un tema de discusión, pero gracias a diversos estudios se expone un promedio de sesenta y cinco lenguas indígenas, entre estas, hay clasificaciones: lenguas aisladas y otras habladas en grupos familiares por tradición gracias a su filogénesis.
Hoy en días, junto con las nuevas generaciones, los niños y jóvenes comienzan a tener conocimiento de la diversidad por la que está conformado el mundo, entre estas, el idioma y las lenguas, incluso, en los colegios a los niños se les enseña castellano, ortografía, español e inglés; además de aprender algo tan fundamental para el diario vivir y para la estimulación de nuestro aparato fonador, una parte muy importante de la historia se está quedando atrás.
No voy a generalizar al decir que los colegios son los principales responsables de que lo que enseñan en historia, geografía y demás no estén guiando bien al estudiante, porque es algo que va más allá de una asignatura; es cuestión de que a medida que el individuo crezca se interese por cierto tipo de cosas en las cuales quiera profundizar. Pero bien, ahora en un enfoque cultural, los seres humanos sí tenemos la capacidad de distinguir los rasgos étnicos y culturales del país, como: los acentos, nuestro color de piel, nuestra manera de vestir y hasta palabras creadas a partir de la multiculturalidad.
En Colombia se hablan setenta (70) lenguas, una (1) qué es el castellano, sesenta y nueve (69) lenguas maternas y entre estas, sesenta y cinco (65) son indígenas, dos (2) lenguas criollas “palenquero” de San Basilio, y “creole” de Islas de San Andrés y Providencia, la Romaní-Gitano y la lengua de señas colombiana.
La lengua “criolla” es una lengua que surge a partir de la necesidad de comunicarse en una comunidad, nace entre personas de diferentes orígenes las cuales no comparten la misma lengua, por ende, tienen la necesidad de crear una nueva cuyos elementos dentro de esta sean entendibles para las dos partes; la lengua criolla es producto de la convivencia prolongada entre hablantes de diferentes lenguas. A diferencia de la lengua materna que se genera a partir del contexto en el que ha sido criado el ser humano, con la lengua que desde pequeño aprendió y pasa de generación en generación, estas lenguas nativas o maternas están en riesgo de perderse, incluso, mueren debido a que varias personas hablantes de cierta lengua fallecen y no han de tener a quien dejar el legado.
Como se contempla en la Ley 1381 de 2010 o Ley de Lenguas Nativas, existen programas enfocados en rescatar y visibilizar los grupos étnicos. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Poblaciones en su componente de protección a la diversidad etnolingüística, ha realizado autodiagnósticos sociolingüísticos de las lenguas nativas de Colombia para así dar continuidad a diferentes programas de reconocimiento y valoración de la diversidad y el patrimonio lingüístico en Colombia.
Recordar que somos un país multicultural y con un amplio mapa en el campo lingüístico es de suma importancia, ya que para referirse a las lenguas indígenas no solo me quedo con que sean formas de comunicación, sino que dentro de ellas hay sabiduría, tradiciones y conocimientos que desde el inicio de la historia han sido fundamentales para sobrevivir y comprender de otra manera el mundo, para las poblaciones indígenas la lengua crea, aconseja, acompaña, transforma y sana…
Mantener una lengua requiere de práctica y orgullo, de cuidar a nuestros ancestros, de no discriminar, incluso, hoy en día es irónico ver como se abre una brecha de estigmatización con los indígenas y con la zona rural desplazada, mujeres y niños mendigando y así como ellos lo hacen, otras personas de diferentes partes del país también, solo que los pueblos étnicos se caracterizan por muchas cosas y el hecho de ver frecuentemente estos sucesos, altera la percepción de la gente en cualquier entorno, se generan barreras de diferenciación y de desigualdad.
Digo que es irónico porque, así como existimos persona que al ver y escuchar a hablantes o nativos indígenas no es más que un sentimiento de admiración y respeto, porque es cuestión de resistencia hacia lo que han traído los años y la modernidad, luchar por no dejarse encaminar hacia una “comodidad” gracias a la tecnología. Pienso que no es nada fácil mantenerse con una línea de pensamiento entre tantas.
De muchas lenguas aisladas y perdidas invito a conocer y tener conciencia de nuestros orígenes, a entender su bella sabiduría y que incluso, han de dejar huella, como por ejemplo el territorio al que hoy llamamos Bogotá (Muequetá / Bacatá), pues allí existía la lengua nativa del pueblo Muisca y resalto que en la localidad de Bosa aún existen rasgos de este pueblo; también dejó el habla en los habitantes del Altiplano Cundiboyacense en lo que hoy es considerado muisquismos, así mismo existen nombres de territorios como Timiza, Chucua, Tunjuelito, Chía, Usaquén, Soacha, Suba, Fontibón, Teusaquillo, Bosa, Bochica, Bachué, Fusa, Cota, Zipaquirá, Tunja…etcétera,. y así podremos encontrar y rescatar a tantos pueblos que se están perdiendo tanto desde la memoria lingüística, como de la memoria y conciencia territorial, la mayoría no podría ni identificar y saber el por qué su ciudad se nombra de cierta manera.
*Las opiniones plasmadas por los columnistas en ningún momento reflejan o comprometen la línea editorial ni el pensamiento de Plus Publicación.



 Mantener una lengua requiere de práctica y orgullo, de cuidar a nuestros ancestros, de no discriminar, incluso, hoy en día es irónico ver como se abre una brecha de estigmatización con los indígenas y con la zona rural desplazada, mujeres y niños mendigando y así como ellos lo hacen, otras personas de diferentes partes del país también, solo que los pueblos étnicos se caracterizan por muchas cosas y el hecho de ver frecuentemente estos sucesos, altera la percepción de la gente en cualquier entorno, se generan barreras de diferenciación y de desigualdad.
Mantener una lengua requiere de práctica y orgullo, de cuidar a nuestros ancestros, de no discriminar, incluso, hoy en día es irónico ver como se abre una brecha de estigmatización con los indígenas y con la zona rural desplazada, mujeres y niños mendigando y así como ellos lo hacen, otras personas de diferentes partes del país también, solo que los pueblos étnicos se caracterizan por muchas cosas y el hecho de ver frecuentemente estos sucesos, altera la percepción de la gente en cualquier entorno, se generan barreras de diferenciación y de desigualdad.