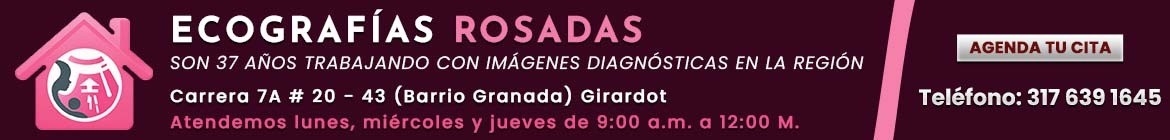Columnistas
Las cuchas siempre han tenido la razón

Con lo ocurrido recientemente en Colombia, lo que en algunos medios de comunicación se ha denominado el mural de la discordia, se ratifica una vez más por un grupo de colombianos la posición negacionista del conflicto armado, que tiene a cuestas entre otras aberraciones y vejámenes la desaparición forzada.
El mural Las cuchas tienen razón, expresión artística de memoria colectiva creado en Medellín y cuya demostración se multiplicó en otras paredes del país, es la expresión legítima expuesta por colombianos y colombianas que han perdido seres queridos por un acto inhumano que atenta contra toda la sociedad: la desaparición forzada.
Con el reciente hallazgo de estructuras óseas en lo que se conoce como La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, posiblemente resultado de la Operación Orión (16-17/10/2002), se aviva la posibilidad de encontrar cuerpos por parte de familiares y amigos de desaparecidos hace 22 años.
En la historia de la América Latina maltratada, los países que han sufrido en carne propia y viva el imperio de las dictaduras militares tienen como señales el perpetuo dolor causado por la pérdida de hijos, hermanos, amigos, cónyuges, hermanas, amigas, hijas, en manos de victimarios provocadores de las desapariciones forzadas.
En Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo; en Méjico, miles de madres buscadoras preguntan por el paradero de aproximadamente 116 294 familiares o amigos. En Colombia se encuentran las Mujeres Caminando por la Verdad, quienes durante 22 años vienen escarbando con sus pesquisas, denuncias, ruegos, en lo profundo de La Escombrera, para, aunque sea, encontrar los restos óseos de sus seres queridos, alcanzando parcialmente el sosiego que someramente aliviará el pesar de haber perdido a un ser amado en manos de actores armados, incluidos organismos estatales, en un país sin dictadura militar por más de 70 años.
Hubo que remover 36 450 metros cúbicos de tierra, excavaciones que empezaron en julio de 2024, para que aparecieran los primeros despojos humanos e indicios en La Escombrera, demostrando categóricamente que las cuchas «no estábamos locas», como lo dijeron una vez se conoció la noticia.
Sobre la afectación que este horrendo delito ha tenido en las Américas, Amnistía Internacional en su documento Buscar Sin Miedo (estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas), dice en una parte de la introducción: «El rol de las mujeres para garantizar los derechos de las personas desaparecidas forzadamente en las Américas ha sido crucial e inspirador, su protagonismo se puede observar desde Canadá hasta la Patagonia. En México, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Chile, entre muchos otros países de la región, la desaparición forzada ha estado y sigue estando presente y son las mujeres quienes en mayor parte han liderado la búsqueda de sus familiares y seres queridos en contextos tan disímiles como peligrosos».
La historia vivida desde la segunda mitad del siglo pasado demuestra que en Colombia por décadas, sistemáticamente, se ha insistido en horadar la memoria y la verdad de las víctimas, humillando su dolor, negándolos para invisibilizarlos, con la dolosa intención de deslegitimar las denuncias de los delitos y atropellos de los que miles de colombianos han sido víctimas; cuando lo que hace una nación decente es que, a través de la memoria y la verdad, no se repitan las barbaridades a las que sus victimarios la sometieron. Sin importar de qué flanco o facción se comete el crimen.
En Colombia abundan los ejemplos de negación: cuando una congresista expresó, refiriéndose a la masacre de las bananeras, que «[…] es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista […]»; cuando la literatura escrita por historiadores documenta suficientemente el momento.
En el cuaderno de bitácora sobre estos desafortunados acontecimientos, se encuentra el nombre de Luis Carlos Villegas Echeverry, ministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ante una pregunta formulada por una periodista de Noticias Uno sobre los asesinatos a lideres sociales se atrevió a sugerir que varios de esos homicidios eran «[…] en su inmensa mayoría […] de un tema de faldas […]».
O la frase inconexa del director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, Darío Acevedo, en el gobierno Duque, cuando, contrario a las evidencias demostradas por la institución que por designios políticos dirigiera, afirmó que, «Aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial».
Esta posición maniquea es rebatida por el informe final de la Comisión de la Verdad, que señala que en Colombia «a causa del conflicto armado» entre 1985 y 2018 perdieron la vida 450 664 personas.
O el acto deshumanizado de quien, atropellando la dignidad y la memoria de las víctimas, se apoderó abusivamente de las botas que como símbolo dejaran las madres de Soacha en la Plaza Rafael Núñez, arrojándolas a la basura.
En este contexto, el periodista y documentalista italiano Simone Bruno, autor junto a un colega del documental La Confesión, advierte que, en dictaduras militares como la de Pinochet en Chile, se habla de un registro de 3000 muertos; o en la dictadura de los generales en Argentina, la cifra de muertes puede llegar a 30 000 personas. Pero en Colombia, sin dictadura militar, hay un registro entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 6402 muertos en ejecuciones extrajudiciales, dado a conocer por primera vez el 12 de febrero de 2021; sin olvidar, que el informe final de la Comisión de la Verdad aclara que si se tuviera en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios en el conflicto armado podría llegar a 800 000 víctimas; destacando que la década con mayor número de muertes fue entre 1995 y 2004.
Se puede estar en bandos opuestos, en partidos políticos antagónicos, defendiendo idearios anacrónicos, pero como seres humanos se debe defender a ultranza el respeto a la vida, a la familia, a pensar y a expresar lo que se piensa sin que esto signifique morir en el intento. Esto nos aleja de la barbarie.
*Las opiniones plasmadas por los columnistas en ningún momento reflejan o comprometen la línea editorial ni el pensamiento de Plus Publicación.

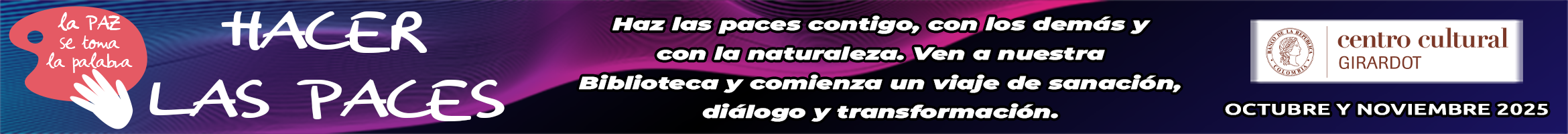


 Se puede estar en bandos opuestos, en partidos políticos antagónicos, en tradiciones políticas anacrónicas; pero como seres humanos se debe defender a ultranza el respeto a la vida, a la familia, a pensar y a expresar lo que se piensa. Esto, solo esto, es lo que nos aleja de la barbarie.
Se puede estar en bandos opuestos, en partidos políticos antagónicos, en tradiciones políticas anacrónicas; pero como seres humanos se debe defender a ultranza el respeto a la vida, a la familia, a pensar y a expresar lo que se piensa. Esto, solo esto, es lo que nos aleja de la barbarie.