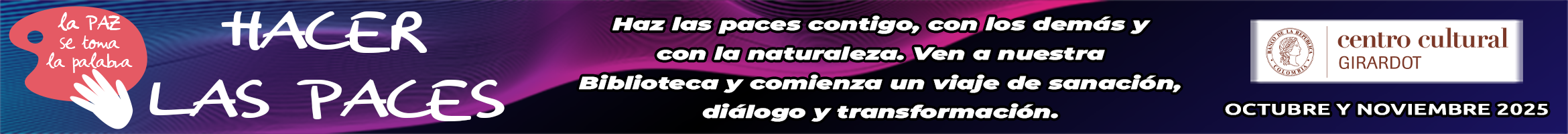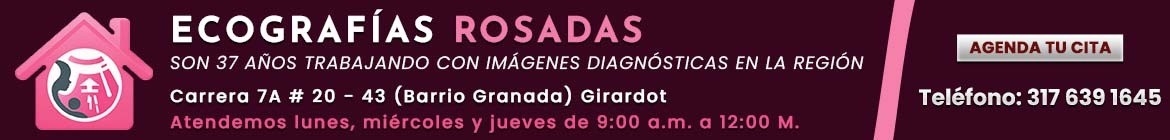Punto de apoyo
Diálogo sobre el racismo y la discriminación racial en Colombia con Aiden Salgado Cassiani, magíster en Estudios Afrocolombianos
Entonces racismo es esa construcción social de que hay un grupo étnico biológicamente superior al otro, que tiene unas cualidades, tiene unos principios y tiene unos dones, y que el otro no los tiene por las cuestiones étnica biológica; es decir, las indígenas, las comunidades negras, los racistas tienen metido en la cabeza que ellos no tienen cualidades para gobernar, para hacer ejercicios matemáticos, ejercicios económicos, ciencia, tecnología [...]

Hablar sobre racismo y discriminación racial trae consigo en ciertas ocasiones contradicciones conceptuales; aún se escucha decir a quienes no son afrocolombianos que en Colombia no existe discriminación racial ni racismo.
A propósito de la exposición en la Biblioteca del Banco de la República, «A Bordo de un Navío Esclavista, La Marie-Séraphique», Aiden José Salgado Cassiani, licenciado en Educación Básica en Ciencias Sociales y magísteres en Estudios Afrocolombianos, y Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático, dictó una conferencia en el auditorio de la Biblioteca el pasado 8 de noviembre.
Plus Publicación tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Comenzó la entrevista diciendo: «Yo soy del palenque de San Basilio, nacido criado. Escribo, me he vinculado al activismo desde hace mucho tiempo y he militado en diferentes procesos y movimientos sociales tanto étnicos como no étnicos».
Fue candidato al concejo de Bogotá en las pasadas elecciones territoriales.
PLUS PUBLICACIÓN Usted se presenta como cimarrón. ¿Qué es cimarronería?
AIDEN J. SALGADO CASSIANI Dícese de cimarrón, entonces concepto cimarrón es un concepto que se utilizó para denominar a los hombres y mujeres en condiciones de esclavizado que decidieron irse al monte en busca de su libertad. Entonces, los españoles como le llamaban cimarrón al ganado que se iba al monte, en término de no subordinado ese ganado, ellos para seguir animalizando a estas personas le llamaron cimarrones. Esto lo recojo muy bien de un escritor, Jesús Chucho García, quien desarrolla más ese concepto de los actuales escritores que podemos conseguir hoy.
Entonces, producto de eso, a estas personas hombres y mujeres que se escapaban del sistema esclavista y se iban para el monte se les llamó cimarrones.
P.P. ¿Actualmente hay cimarronería en Colombia?
A.J.S.C. Sí, porque esos lugares donde esos cimarrones llegaron se les llamó palenque; hoy, en aras de esa memoria histórica, de esa reivindicación de derechos, surgió un proceso de nombre Movimiento Nacional Cimarrón. Nosotros, algunos nos hemos llamado palenqueros cimarrones, para reivindicar esa gesta de libertad que emprendieron esos hombres y mujeres ya hace más de 3 siglos.
Entonces, cimarrones, hoy se viene utilizando con el fin de revivir esa lucha de esas personas, así también lo hicieron grupos insurgentes, utilizaron ese nombre para denominar columnas o denominar frentes.
P.P. ¿Hoy en día qué es San Basilio de Palenque?
A.J.S.C. El palenque de San Basilio es un pueblo que queda a una hora de la ciudad de Cartagena, corregimiento de Mate, y es un pueblo que después de su independencia, después de tanto tiempo, quedó a merced y abandonado por el estado colombiano. Y que, en los últimos 30 años el Estado ha ido haciendo algún tipo de inversiones porque antes no había.
El acueducto llegó cuando Pambelé fue campeón; pero un acueducto deficiente, la energía igualmente deficiente, hay momentos que demorábamos un año sin acueducto, y era servirnos el agua del arroyo. Alcantarillado, gas, esos servicios no existían, empezaron a existir a partir del 2012 hasta el 2015 […] con el Plan Palenque 2015, y se implementó un Plan donde se colocó alcantarillado, se repotenció el acueducto, la energía, hoy hay gas natural, se arregló la carretera de acceso, entonces, ha cambiado en calidad y condiciones de vida.
Pero, todavía sigue con un colegio muy deficiente, sigue un problema de microtráfico, de consumo de alucinógeno; un problema de embarazo en muchachas de muy temprana edad sigue un problema de desempleo, la población tiene que emigrar muchísimo. Hay un medio de economía hoy que es el turismo, pero un turismo que no es articulado no es organizado, sino más bien una persona se vale de turismo, hacer turismo, pero eso no le queda un beneficio al pueblo como tal de ningún lado.
Y hoy, hay un proyecto para convertirlo en municipio, es un territorio de titulación colectiva que hace dos semanas se entregó el título colectivo en Palenque; que cuando fue Obama se hizo una promesa de entrega simbólicamente, pero estaba sin registrar en donde tienen que estar registrados los títulos de los territorios de instalación colectiva. Entonces, ya se hizo, y hoy se cuenta con ese territorio de títulos colectivos, que ya se tiene en Palenque.

P.P. ¿Qué es el racismo estructural?
A.J.S.C. El racismo estructural es ese que a diario se aplica por los diferentes gobiernos e instituciones, pero que ellas muchas veces lo hacen inconscientemente, otro lo hacen conscientemente, y que en la forma de implementar las políticas públicas a estas comunidades están abandonadas; no se implementa igual que al resto de la población, y eso hace que estas poblaciones tengan sus necesidades básicas insatisfechas y tengan más necesidades en comparación a otras comunidades, a otro grupo poblacional.
Entonces, eso ha sido histórico, y como es histórico se ha asumido que es natural, y es institucional porque es parte de la política que aplican los Estados, que aplican las instituciones, entonces por eso lo llamamos racismo estructural.
P.P. ¿Puede decirse que la ausencia de Estado en esos territorios es premeditada, adrede y sistemática?
A.J.S.C. Por eso es racismo estructural, porque es sistemática y cuando le metemos el adrede, yo lo llamo apartheid institucional en estos territorios. Y que sí es sistemática, es histórica y lo jodido (sic) es que permanece en el tiempo y que hoy, si no hay conciencia de eso, de nuestros administradores, va a ser muy jodido (sic) cambiar esa realidad.
P.P. ¿Ha tenido incidencia en el tema del racismo la elección de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia?
A.J.S.C. Eso ha tenido muchos impactos: uno es el impacto simbólico que permite visibilizarnos en todas las esferas, ya no solamente en el deporte y en la cultura sino también en la política, eso nos permite visibilizarnos más.
Dos, que permite que la política que se vaya a desarrollar hoy sea una política totalmente diferente a la que históricamente se ha desarrollado hacia esta población; tres, indudablemente incomoda a la oligarquía de nuestro país que, el imaginario de ellos es que el Estado se hizo para ellos administrarlo, y que hay una persona étnicamente diferenciada, en este caso la población o comunidad negra, que sirven para ciertos cargos, ciertos espacios, pero no para un espacio que según ellos está reservado para ellos. Entonces, a esta población le incómoda.
Cuarto, es un reto porque hay muchas ilusiones tras de lo que pueda desempeñar no solo ella sino el gobierno alternativo en representación de ella y del presidente Gustavo Petro.
De ahí a que se estén desarrollando la política, la expectativa que hemos tenido, yo creo que es bastante complejo.
Y quinto, que pone en escena un tema que es el tema de las comunidades étnicas para visibilizar el racismo, crear políticas diferenciadas y traer a la sociedad colombiana un debate como el tema de la reparación histórica, el tema de racismo, el tema de la acción afirmativa que van dirigidos a los grupos étnicos. Entonces, creo que esa expectativa que se tiene, esa imagen de Francia allí, es bastante alta, pero no puede ser menor por las mismas condiciones y necesidad del pueblo.
P.P. ¿La llegada de Francia Márquez desnudó el racismo que existe en Colombia?
A.J.S.C. Sí, yo creo que desnudó más, y desnudó más por lo que le decía: porque el racismo en nuestra sociedad estaba asolapado, entonces no se asumía que hay racismo, sino ciertas personas, ciertos escenarios, ciertos espacios. Y tampoco hay una concepción aún más clara de lo que era racismo.
Entonces, la llegada de Francia lo que hace, es decir, aquí hay una mujer negra, pobre, y que va a develar o que va a ser instrumento para que se devele el racismo y la discriminación. Entonces, hechos que antes se cometían, que nosotros que estamos versados en el tema sabemos que es racismo y discriminación, pero no teníamos cómo presentarlo a la sociedad colombiana como tal. Pero entonces hoy, que suceden frente a la vicepresidenta ya hay más posibilidad de presentarla, porque antes a cualquiera usted podía decirle este mico, este tal y tal, y era una equis; pero cuando tú se lo dices a la vicepresidenta tiene un impacto totalmente diferente, tiene una implicación totalmente diferente.
De allí que ella ha sido también un instrumento para develar esas acciones racistas y discriminatorias que históricamente se han cometido en nuestra sociedad.
P.P. ¿Qué diferencia hay entre racismo y discriminación racial?
A.J.S.C. El racismo es esa parte dogmática, ideológica, de superioridad racial sabiendo que la raza no existe en términos biológicos, pero sí en términos sociales. Entonces racismo es esa construcción social de que hay un grupo étnico biológicamente superior al otro, que tiene unas cualidades, tiene unos principios y tiene unos dones, y que el otro no los tiene por las cuestiones étnica biológica; es decir, las indígenas, las comunidades negras, los racistas tienen metido en la cabeza que ellos no tienen cualidades para gobernar, para hacer ejercicios matemáticos, ejercicios económicos, ciencia, tecnología, sino sirven es para el deporte, para equis, ye cosas. Entonces, los han anquilosado ahí.
Hay una ideología racista de que estas personas son menos por sus condiciones de racialidad (sic) ideológica, son menos que el blanco mestizo, los que han dominado este país todo el tiempo. Ese es el racismo.
Y la discriminación racial es la materialización de ese pensamiento racista, es decir, cuando tú lo pones en escena. Ejemplo, a la hora de seleccionar los ministros, a la hora de seleccionar la hoja de vida para un empleo, a la hora de colocar un directivo, hay una persona étnicamente diferenciada negra o indígena, con los mismos requisitos, todo igual que el otro, y no se le coloca a él porque se tiene ese imaginario racista, de que él no va a cumplir, de que él va a fallar. Entonces, en el momento de esa selección, ahí se nos presenta la discriminación racial.
Igualmente, esa discriminación se presenta por acción o por omisión; yo vengo planteando que, bueno, en la policía se presenta por omisión y por acción también, cuando vemos que siempre el sospechoso es una persona afro o negra. A ese es el sospechoso que el policía va a requisar siempre.
Cuando se pierda algo ese es el sospechoso; también se sospecha que él sirve para jugar fútbol, también se sospecha que sirve para la música, ese es el simbólico. Pero cuando ya en un salón de clase se va a armar grupo de trabajo, yo lo viví muchas veces, y se dice: armemos un grupo de trabajo para un ejercicio de matemática, de sociales, el último que consigue grupo es la persona negra o afro, así sea el primer día de clases. Pero si ese mismo primer día de clase no se conocen, dicen, armemos un grupo para un equipo de fútbol, la gente se va para donde él, porque asumen que sirve para eso. Ahí hay una clasificación racial.
En el sistema educativo, cuando leemos la historia de nuestro país y no conseguimos el aporte a nuestras historias, ahí hay un racismo que es invisibilizar a esta población. Invisibilizando, anulando y clasificando también se presenta la discriminación.
Y no solamente es racismo lo que algunos ven que sucede en Estados Unidos que es el linchamiento; cuando agarran a una persona y la golpean por ser afro, por ser negra, asumen que hay racismo. Pero no lo asumen cuando usted entra a un centro comercial y el vigilante se le va enseguida pensando que usted va a robar, entonces no asumen que hay racismo ahí; sino cuando hay golpe, pero en el otro hecho también hay racismo. Que se presenta en una forma diferente, sutil, pero también hay racismo.

P.P. El padre de familia que dice querer a los negros, pero cuando alguno de sus hijos se enamora de uno de ellos, ya no le agrada. ¿El racismo es inconsciente?
A.J.S.C. Sí, el racismo en nuestra sociedad, nosotros que tenemos una fuente ideológica política, lo ubicamos como producto de la sociedad; usted nace y se cría en una sociedad racista, adquiere patrones racistas, así como el machismo.
Y sí no es consciente de ello lo va a desarrollar mucho más. Entonces, ese padre que dice que quiere a los negros, porque ve a la Selección Colombia, ve a Asprilla, cuando llegan a su casa y le presentan ese hombre o esa mujer, ahí se le va a tocar, ahí sí le está llegando a donde es, pero es por los prejuicios construidos de la sociedad que él tiene.
Prejuicios que se construyen en el sistema educativo, porque como él no está viendo que hicimos nada en la historia de Colombia, cómo el no está viendo nuestro protagonismo en la televisión, pero cuando prendo un televisor nos ve en la cocina, nos ve en el deporte, nos ve en los celadores, no nos ve como protagonistas, entonces quiere alejar a su familia de eso que ve en la televisión y en la sociedad.
Cuando él va a una empresa y la persona que esté dirigiendo la empresa, todo es blanco mestizo, y la gente negra está en la cocina, está en la celaduría, él quiere alejarse de eso. Pero como él no tiene conciencia que eso es un proceso histórico de porqué las personas están allí; pero cuando ya tiene conciencia de eso valora esto, porque está demostrado que la diversidad no es pobreza sino enriquecimiento. O sea, a tu familia va a llegar a aportar, no va a ser esa homogeneidad que se ha tenido, entonces cuando tiene conciencia de eso, se cambia. Pero cuando no se tiene conciencia de eso, se actúa de forma inconsciente y producto de lo que es la sociedad.
P.P. ¿Por qué el negro en Colombia es pobre?
A.J.S.C. Hay razones históricas y razones presentes. Razones históricas, el tema del trabajo histórico que hemos desarrollado por más de 3 siglos en condición de esclavizados sin ningún peso, sin ninguna remuneración. Hay una diferencia ahí.
Dos, el mismo proceso de abolición de la esclavización en Colombia 1851, que se sancionó en 1852, se indemniza al amo, más no a este. Y tres, el racismo; el racismo que se presenta de varias formas: una forma es que una de las posibilidades que se tiene una persona de bajos recursos es salir adelante es por medio de la educación, y el acceso a la educación para nosotros es más difícil. Porque por la misma pobreza que tenemos, los colegios donde estamos y en las regiones, los colegios no tienen la calidad que tienen los colegios en las grandes ciudades o los colegios de ellos; colegios a los que no podemos acceder porque no tenemos recursos, o no hacemos parte de la rosca en el caso de los públicos.
Entonces, cuando tú te presentas a una prueba a la universidad te limita el acceso. Porque la universidad se accede con pruebas del ICFES o prueba interna. Entonces, si tu rendimiento académico no es alto en el bachillerato tú vas a tener menos posibilidad de ingresar.
Se supone que quien termina una carrera universitaria tiene más posibilidad de trabajo. Entonces tenemos menos posibilidad de entrar a la universidad y de terminar una carrera universitaria. Entonces, esa barrera que está en la universidad también está cuando tú terminas; porque cuando tu terminas una carrera, ahí te aplican el racismo para tu acceder al trabajo mejor remunerado.
¿Por qué se ubica un trabajo que no tenga que ver con la academia? Porque no se está pidiendo formación académica, son trabajos que nadie los quiere hacer, por otro lado, son trabajos con el valor más económico, y por otro lado nos toca a nosotros porque no tenemos formación para otro, porque la misma estructura social no ha permitido.
Y así, el capital cultural, un término que tienen las otras familias porque han accedido a las universidades y tienen generación en generación universitaria, nosotros no tenemos. Muy pocas familias han accedido a la universidad; la generación de nosotros, del lado de mi abuelo materno yo soy como que el cuarto que ingresa a la universidad, y mi abuelo paterno, yo soy como que el segundo. Entonces, si yo me comparo con otros compañeros no afro, ellos son generación de médicos y tal cosa, y yo soy una excepcionalidad, porque mis amigos de palenque, el único que ingresó a la universidad y terminó fui yo.
Y no es que seamos flojos, sino que hay una posibilidad más difícil. Porque también te decía yo que si fuéramos flojos el trabajo que hacen esas personas cuando están picando la calle, están trabajando en construcción, están trabajando en el monte, esa persona negra, ¿al caso son flojos esas personas? ¿Por qué no están en una oficina encorbatado? No es que sean flojos, es que las condiciones del racismo estructural no le han permitido ubicarse, y no es que sean flojos.
P.P. ¿Existen las sutilezas para discriminar al afro?
A.J.S.C. Sí, aunque es muchas veces inconsciente. El mismo caso de esa familia que colocabas, que llevó a presentar al novio, cuando lo presenta, apenas que entró a la casa ya comienzan a mirarse; el papá mira a la mujer, la mujer mira al otro hijo, comienzan las miradas a cruzarse. Esa muchacha lo sienta, entonces la primera pregunta es, ¿usted qué hace? Ya para empezar a medirle el aceite. Si en ese medir aceite usted logra demostrar que tiene una formación que satisface sus intereses, con maestría con doctorado, vas a ser aceptado.
Pero es difícil que lo llamen por su nombre, y si le llaman por su nombre, el día que cometa cualquier equivocación que la puede cometer cualquier otro, ¡es ese negro! Ya no es Pedro, Juan, María, sino, ¡ese negro! «¡Ah, viste te vas a meter con ese negro! ¿Viste?, nosotros sabíamos, ¡que es que ellos son así!». Antes de suceder la equivocación le dicen negrito con cariño […].
Entonces bajo esas sutilezas que le dicen negro por cariño, también permite que aflore ese racismo. Y yo no creo en ese tema de cariño, ¿por qué? Porque ese mismo concepto que tú utilizas para el negro con cariño, es el mismo concepto que utilizas para lo malo: el día negro, las aguas negras, la construcción en obra negra, si tú tuvieras la sutileza de distinguirlo, no homogenizas.
P.P. Es claro, al negro hay que llamarlo por su nombre.
A.J.S.C. Todo el mundo se esforzó con ponerle un nombre a su hijo, ¿por qué al otro lo llaman por su nombre, pero al negro no? Eso también hay que trabajarlo en el término del lenguaje.
Cuando uno llega al colegio lo primero que pierde uno es el nombre. Enseguida el profesor, ¡ay negrito!, y los otros compañeros, negrito. No pude hacer el esfuerzo para aprenderte el de él.
«¡Ah, que yo siempre le he dicho así por cariño!», no. Aceptemos que antes se hacía porque no había tanto desarrollo de esta temática en los espacios académicos, pero hoy ya la historia ha avanzado mucho.
P.P. ¿Al afrocolombiano le da vergüenza ser negro?
A.J.S.C. Sí, pero no a todos. A algunos les da pena por lo que te digo, porque quieren alejarse de lo malo, quiero parecerme al que socialmente es aceptado como bueno.
Pero ya ha habido un cambio bastante grande después de la Constitución del 91 y de la política pública, porque ya ven que ser negro tiene un valor, aunque sea para obtener un beneficio coyuntural.
Entonces ya esa negatividad que había ha disminuido muchísimo, no podemos desconocer que exista todavía, que en último es desconocimiento de la gente.
P.P. ¿Por qué es importante la Paz Total que propone este Gobierno?
A.J.S.C. Yo creo que como estudioso del tema desde hace rato que yo estuve en La Habana, estuve en el Caguán, estaba en los procesos cuando era estudiante sobre esta temática, siempre, y me he esforzado por leer bastantico sobre ello, creo que se requiere una paz. Se requiere una paz, y una paz total implica no solamente un acuerdo entre dirigencias, sea guerrillera, sea narcotraficante o paramilitares.
Que yo voy mucho más allá que el presidente, yo escribí un artículo sobre eso en enero. La Paz Total implica acuerdo con esto, pero acuerdo en los territorios. Porque los territorios tienen condiciones concretas y reales. Y si tú haces acuerdos aquí arriba, con los dirigentes…directriz de mando, es muy complejo en un territorio tan disperso como el colombiano. Entonces, si tu resuelves aquí arriba grandes problemas estructurales, pero si no resuelves los problemas del territorio, de la localidad, esos van a seguir presentándose.
Cuando hablamos de paz total es, solución con todos los sectores armados, pero no quedarse ahí sino que hay que ir también al territorio, y resolver las problemáticas reales que tienen esas comunidades que son productos del conflicto, del narcotráfico, el tema de la de las bandas que están allí, el tema de extorsión, eso hay que atacarlo. Porque si tú no lo atacas […] pasa como pasó con las FARC, quedan los mandos medios o quedan los rasos que muchas veces no le llegan los beneficios.
Yo conozco la historia en Buenaventura de mucha gente que fueron de las FARC, y que se firmó el Acuerdo en Nariño, más de cincuenta gentes que quedaron sin cobijar, les tocó irse a seguir delinquiendo.
Ahora, ¿cómo se vinculan los grupos étnicos? Porque hoy, el teatro de operación son esos territorios de comunidades étnicas, ¿y por qué son teatro de operación? Porque son los más alejados, son los más montañosos, son estratégicos de salida y entrada, de narcotráfico y de todo. Pero también, el abandono del Estado ha propiciado que se tome como caldo de cultivo para que el dinero fácil llegue ahí y pueda cautivar a la juventud que está ahí.
(Entrevista editada).